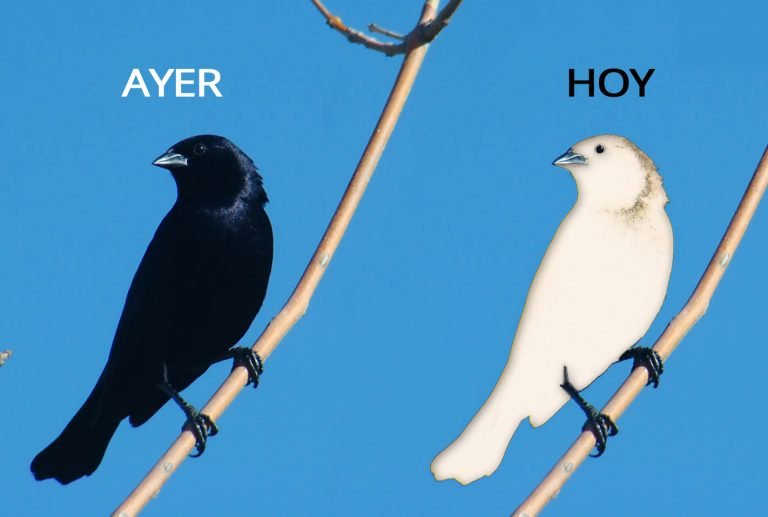Martínez-Giménez ganaron el Rally ‘Ciudad de Villa Regina’
El Rally ‘Ciudad de Villa Regina’ tuvo un apasionante desarrollo: desde la largada simbólica del viernes hasta las dos intensas jornadas de competencia plena. Con una gran convocatoria de pilotos y de fanáticos de los fierros que colmaron las bardas durante ambos días, culminó en la tarde de hoy domingo con la premiación que tuvo lugar frente a la Plaza de los Próceres.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de premios, acompañado por el Ministro de Gobierno de Río Negro Rodrigo Buteler, el Secretario de Deportes Diego Rosatti, la legisladora Marcela Ávila, el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Comisionado de Fomento de Valle Azul Heber Trincheri y funcionarios municipales. Participó también el presidente de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR) Jorge ‘Goyo’ Martínez.
El binomio conformado por Rauly Martínez y Matías Giménez se impusieron en la clasificación general y la categoría A6.
Mauro Debasa – Angel Rivero vencieron en la N2, Federico Fernández – Pablo Orellana en la Copa N2, Claudio Simonelli – Matías Aman en la A7y Pablo Cufré – Darío Martinez en la A1.
El Alto Valle Este vivió a pleno la tercera fecha del Campeonato Regional de Rally.
“Organizar un evento de ese tipo lleva muchas horas de trabajo pero la satisfacción es enorme. Quiero agradecer a todos los que estuvieron involucrados en la organización porque salió todo perfecto”, manifestó el Intendente Orazi.