Poli-ubers: el gatillo al volante
Al costado de la autopista Ricchieri, durante la madrugada de un día de semana cualquiera, un cardumen de conductores espera sigiloso arriba de sus autos que las aplicaciones de sus teléfonos suenen como una señal de largada y les notifiquen el próximo viaje. Están agazapados en una zona estratégica para agarrar pasajeros casi en cualquier horario del día y la noche, a minutos del aeropuerto internacional de Ezeiza. Uno de ellos, además de chofer de aplicación, está calzado. Lleva en la cintura una pistola Bersa Thunder TPR calibre 9mm con el cartucho en la recámara y el martillo bajo. Está en su derecho de portar el arma porque es policía. Faltan cuatro horas para que entre en servicio y cambie el volante por el uniforme. De cuatro a ocho de la mañana conduce su Toyota Etios para una app de viajes. No quiere decir su nombre ni para qué fuerza trabaja (por eso algunos detalles de su historia fueron modificados). Hace poco le devolvieron su arma reglamentaria. Fue después de un “enfrentamiento” en Villa Constructora, San Justo, al oeste del conurbano. La secuencia típica del guion de robo de autos a conductores de aplicación: un viaje que era fake, una emboscada en busca de la recaudación, su celular o el auto. El pasajero se subió y una vez en el asiento de atrás, encañonó al conductor. Lo que el ladrón no sabía era que el chofer, además de manejar un auto de aplicación, también estaba armado. Los dos terminaron heridos en el forcejeo.
—Acá saco 15 mil pesos por hora más o menos. Más que las horas extra, que me las pagan 10 mil. El año pasado sacaba más pero ahora hay mucha oferta, cada vez somos más y los viajes están baratos —dice el Poli-Uber de 38 años. Su sueldo en las fuerzas de seguridad no llega a un millón de pesos y, aunque no alquila, con lo que gana como agente no le alcanza para mantener a sus familias que se ramifica en los tres hijos que tuvo con tres mujeres distintas. Los días que está al volante y tiene que vestir el uniforme duerme apenas cuatro horas.
El pluriempleo armado es una estampa de las formas de supervivencia nacionales y populares de hoy: el chofer de Uber, Didi o el remisero que te lleva de acá para allá también puede estar calzado. Este no es el único caso. Entre 2020 y noviembre del 2025, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 37 hechos de violencia policial en los que el funcionario involucrado trabajaba como remisero y/o conductor de aplicación en el área metropolitana. 43 personas terminaron muertas después de esos enfrentamientos que tuvieron como protagonistas a Poli-Choferes de Uber, Didi y remiseros.
El aumento de este tipo de muertes es exponencial: creció un 700% en los últimos 5 años. Si para 2020 se contaban dos casos, para el año pasado ya eran 16, más de uno por mes.
Estas historias son apenas la punta del iceberg porque se trata de casos que tienen cobertura mediática por el final letal y que suceden en el AMBA, pero ¿qué pasa con aquellos enfrentamientos en los que las personas terminan heridas? ¿cuántos más serán?
Los últimos dos casos de gatillo fácil en la era de las apps y el capitalismo de plataformas en 2025 fueron en el partido de La Matanza. El pasado lunes 8 de diciembre, en el cruce de las calles Pekín y Rucci, en Isidro Casanova, cerca de la villa conocida como San Petersburgo, un suboficial de la Federal fuera de servicio mató a un joven de 15 años con su arma reglamentaria mientras trabajaba como chofer de plataformas. Según el relato policial, un grupo de ladrones rodeó el Chevrolet Corsa que conducía el cabo, que había llegado al lugar porque un supuesto pasajero había pedido un viaje. El cliente fake abordó el vehículo y se sentó en el asiento trasero. Ahí fue cuando tomó del cuello al conductor y le exigió que le entregara el celular mientras un grupo de entre siete y ocho personas rodeaban el auto. Uno de los asaltantes intentó abrir la puerta pero no llegó ni a subirse al auto, un disparo de la pistola Bersa TPR9 lo dejó tirado en la calle. El chico murió en el Hospital Paroissien. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios a cargo del fiscal Claudio Fornaro le tomó declaración al policía y después de escucharlo, decidió que continuara el proceso judicial en libertad.
El último 21 de diciembre un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de 25 años mató a balazos, en un tiroteo, a una de las dos personas que intentaron asaltarlo mientras trabajaba como remisero en Sudamérica y Víctor Martínez. Los asaltantes se presentaron como supuestos clientes. Uno de ellos, de 17 años, terminó herido y más tarde muerto por la bala policial que le cruzó la panza.
Los expedientes judiciales que investigan estas muertes se diluyen porque la versión policial de la legítima defensa protege a los policías devenidos choferes. No hay nombres propios en flyers ni pancartas pidiendo justicia por nadie.
En la mayoría de las situaciones registradas por el CELS, la institución responsable fue la Policía de la Provincia de Buenos Aires (63%), seguido por las Fuerzas Federales (23%, repartido entre la Polícia Federal [14%], Gendarmería [7%] y Prefectura [2%]) y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (14%). Todos se encontraban fuera de servicio: 84% de franco, 11% retirado y 5% exonerado. El 98% de los hechos ocurrió en el conurbano bonaerense. Todas las víctimas fueron varones: el género atraviesa la violencia estatal y a las muertes que suceden en el asfalto.
En 2024, el pluriempleo fue récord en Argentina: 12,4%. La tendencia se consolida como una estrategia de supervivencia estructural: según el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), esta modalidad creció un 40% en los últimos ocho años. El dato siempre lleva a lo que pasa en el asfalto: 7 de cada 10 trabajadores de aplicaciones lo hacen para complementar ingresos que no alcanzan.
Mientras en el Congreso se discute una reforma laboral, la clase trabajadora argentina responde todos los días a la crisis económica con sobreocupación. Comerciantes, docentes, médicos, empleados judiciales, varones, mujeres, jóvenes: hace tiempo que muchas personas encuentran en las aplicaciones de viajes una forma de juntar un mango más.
En el caso de los policías es sabido que históricamente hicieron otras changas, con distintos grados de formalidad y legalidad, para llegar a fin de mes. Un tejido y movimiento de dinero que es mucho más complejo que las sospechas fundadas de corrupción. El libro Deudas, consumos y salarios. Usos y sentidos del dinero en las fuerzas de seguridad, compilado en 2019 por la ex ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic y la ex subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género Sabrina Caladrón, ya retrataba muy bien ese circuito de acceso al consumo, financiarización de la vida cotidiana y endeudamiento en el que orbita cualquier trabajador en este país con el foco puesto en las características específicas de este sector.
Ahora bien, hoy las horas extras y adicionales, que solían completar sus salarios magros, pierden la pulseada ante las plataformas digitales de trabajo. Por eso se registran en las apps de autos y también ofrecen su servicio vía estados de Whatsapp, donde late el rebusque de la patria trabajadora argentina. Un paseo de scroll por los estados de un bonaerense promedio es un viaje ecléctico que va desde fotos familiares en eventos escolares, un policía que ofrece servicios de viaje, una vecina que vende paquetes de turismo, otra que promociona Essen y muchas cajeras de casinos online que invitan a jugar, apostar y ganar.
El malestar policial frente a sus precarias condiciones laborales y sus sueldos que no alcanzan siempre queda encorsetado ante la prohibición reglamentaria de hacer reclamos por fuera de la línea de mando y la imposibilidad legal de la
sindicalización. En la provincia de Santa Fe esa malla de contención se desprendió los primeros días de febrero en un conflicto que escaló a sirenazos, acuartelamientos, patrulleros cortando calles y familiares de policías quemando neumáticos. El conflicto se destrabó solo cuando el gobierno provincial prometió un aumento salarial.
El detonante de la protesta fue cuando el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, se suicidó en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. Muchos otros se sintieron identificados con su historia, que tiene que ver con agentes que se trasladan más de 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con un régimen de 12 horas de trabajo y 36 de descanso.

El “estado policial” es parte del problema que atenta contra el bienestar. Un agente de seguridad puede llevar un arma reglamentaria la disposición legal que habilita a quienes integran o integraron las fuerzas a portar una pistola 24×7. En muchas policías no es una obligación llevar el arma, como en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), pero los y las agentes de casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales se la llevan una vez que termina su horario de trabajo. Además, hay dependencias que ni siquiera tienen lugares específicos y protegidos para guardarlas. De alguna manera, sigue vigente la idea que asocia la esencia del “ser policía” con portar el arma de fuego. Una especie de mística de sacrificio permanente y disponibilidad 24×7 que atenta contra la vida de las personas que los rodean, cotidiana u ocasionalmente, y contra ellos mismos.
En 2025, según el CELS, el 75% de las muertes que involucran a policías son de efectivos que dispararon sus armas reglamentarias estando fuera de servicio. En los últimos 10 años hubo 769 crímenes ejecutados por policías fuera de su horario laboral. Además de la precarización, ese es el nudo a desatar: hace tiempo que desde los organismos de derechos humanos exigen que se revisen las políticas de portación de armas de los y las policías cuando no están trabajando.
“Los mismos riesgos de la portación fuera de servicio se observan en los policías que trabajan como choferes y portan el arma reglamentaria. Los policías usan el arma cuando son víctimas de delitos y es en estos escenarios cuando más violencia generan. En estas ocasiones los policías intervienen sin apoyo, sin planificación y por lo general usan el arma de fuego sin reparar en los estándares que guían cómo hacer uso de la violencia y se ponen en riesgo también a ellos mismos. Los policías no pueden usar el arma de fuego sin reparos. Sus intervenciones tienen que respetar los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y rendición de cuentas del Código de Conducta”, dice Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Este área del organismo de derechos humanos fue el espacio que detectó el patrón de casos de Poli-Ubers. En 2025 contaron doce situaciones de este tipo, que representan un 13% de los casos de violencia policial que tienen relevados en el área metropolitana. En promedio, más de un Poli-Chofer por mes, dispara su arma reglamentaria fuera de su horario laboral formal.
El costo invisible del “estado policial” también se refleja en las altas de suicidio en las fuerzas federales, que en 2018 fue de 0,18 por cada mil habitantes, lo que representa el doble de la tasa de la población general ajustada por edad. El dato se desprende de un artículo que abarca el período 2016-2023 hecho por el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Santiago Galar.
En solo una de las situaciones registradas en 2025, el policía al volante falleció. Fue en febrero, en Moreno, al oeste de la provincia de Buenos Aires, cuando un joven intentó asaltar a un remisero que, a su vez, era sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El Poli-chofer manejaba un Chevrolet Corsa y el asaltante simuló ser un pasajero más hasta que en el cruce de las calles Blandengues y Homero se tirotearon y terminaron los dos muertos.
En lo que va del 2026 ya hubo otro Poli-Chofer que terminó muerto al volante tras un forcejeo. El sábado 7 de febrero Daniel Alejandro Benítez, de 48 años, que se había retirado de la Policía de la Ciudad en 2022, circulaba a bordo de un Fiat Cronos rojo mientras realizaba viajes para una aplicación. Al llegar a la esquina de El Pensamiento y Soldado Folch, en José León Suárez, fue interceptado por un hombre armado que intentó robarle el auto. Terminó muerto. Los peritos encontraron dos vainas servidas calibre 9mm, una dentro del vehículo y otra cerca del auto.
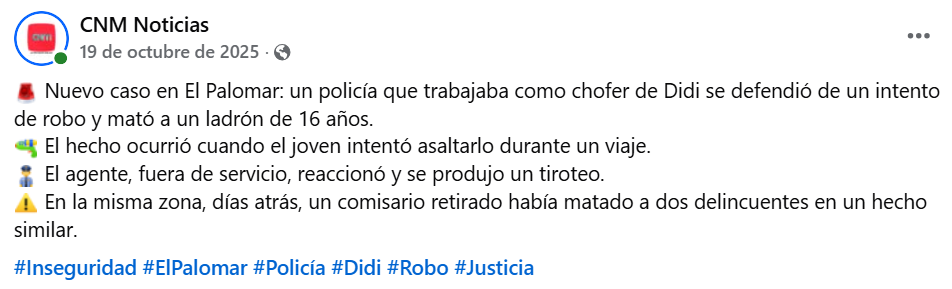
En Facebook, el jurado popular virtual de comentaristas de esta noticia, compartida por un portal local, lo absolvió: la totalidad de los comentarios son celebratorios: “Ojala el policía no tenga demasiados problemas burocráticos por hacer lo que todos queremos hacer!! Todos somos el poli!!”; “Felicitaciones al policía”; “Me encantan los finales felices”.
Los asesinatos fuera de servicio son un tema de larga data cuando se piensa la violencia institucional. Los escenarios en los que se daban estas muertes eran los que habitualmente recorren los agentes cuando van o vuelven del trabajo: una parada de colectivo, la entrada de sus hogares, una esquina cualquiera en sus barrios o en el camino a sus jornadas laborales y también sus propios hogares. Como testigos o víctimas de una situación delictiva callejera, un conflicto de tránsito, una pelea vecinal o una discusión intrafamiliar, el gesto —en muchos casos— es abrir fuego. Ahora los coches se vuelven un nuevo territorio donde se anudan tramas de violencias: la policial y las características del robo de autos que, de por sí, en Argentina adquieren una modalidad siempre violenta.
El Sistema Nacional de Información Criminal recolecta la información estadística sobre delitos registrados por las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales. Todos los años se actualiza la información en el sitio Estadísticas Criminales de Argentina. Para el año 2024 no se encuentra desagregada la información sobre el robo de automotores. Sin embargo, un informe del Sistema de Alerta Temprana 2017-2023 muestra una tendencia en un aumento, la concentración de los casos en el conurbano y el uso de armas de fuego para perpetrar estos delitos.
Los conductores y las conductoras de aplicaciones desarrollaron una serie de estrategias para estar alertas a emboscadas o viajes fake: prestan atención si el perfil del cliente es reciente, si la persona que pide el viaje elige pagar en efectivo y no tiene la aplicación asociada a una tarjeta de débito o crédito. “El problema no es el destino al que llevas al pasajero, que puede ser complicado. Aunque tomes recaudos, hay un momento en el que la persona se sienta exactamente atrás tuyo y que entras en un punto ciego. Lo mismo cuando llegas al destino y te encontrás que hay dos o tres personas cuando en realidad el que te pidió el viaje es uno solo. O cuando ponen paradas intermedias y no sabés a quién vas a levantar que puede ser un cómplice. Son todas derivas de la inseguridad que hay en la calle en general”, cuenta Roberto, chofer de Cabify desde hace dos años.
¿Es compatible velar por el orden y la seguridad y al mismo tiempo manejar un auto de aplicación? “Nosotros no discriminamos a la hora de que una persona se registre como conductor. Pedimos que sean mayores de edad, que tengan licencia y revisión de antecedentes penales. Ese es un tema de la policía”, dice una vocera de Didi.
Las normativas vigentes dejan un escenario abierto a la interpretación subjetiva porque no está expresamente prohibido. La Ley 5688, por ejemplo, que regula el sistema de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, indica que las policías tienen un régimen de dedicación exclusiva que imposibilita a realizar otras tareas que resulten en desmedro del rendimiento físico (así lo mencionan los artículos 103, 104, 110). En ese mismo sentido va la regulación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no habilita a sus agentes a realizar tareas remuneradas incompatibles con la labor policial.
En algunos territorios, como Córdoba, donde el servicio de Uber es considerado ilegal, hubo casos de policías que fueron sancionados cuando los encontraron al volante haciendo unos mangos fuera de su horario de trabajo formal.
Ser chofer de aplicación es un trabajo desregulado y son los propios choferes quienes deciden cuántas horas le pueden sumar a una jornada de trabajo que se puede volver infinita. ¿Cuánto puede un cuerpo de un policía? ¿Cuánto puede un cuerpo de conductor de aplicación? ¿Cuánto pueden los cuerpos de la clase trabajadora argentina?
La entrada Poli-ubers: el gatillo al volante se publicó primero en Revista Anfibia.














