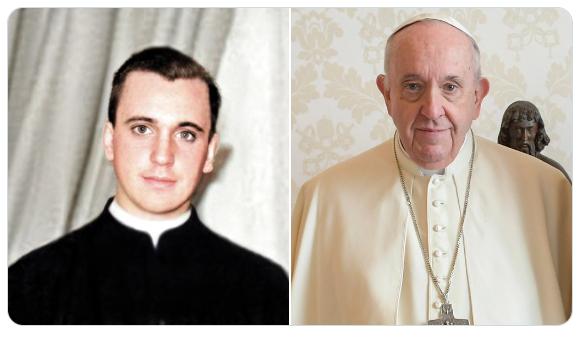EL CANNABIS ES EFECTIVO PARA LOS PACIENTES CON EPILEPSIA
La investigación se realizó sobre 158 personas durante un año.
Los resultados de un reciente estudio de un laboratorio privado confirmaron las alentadoras investigaciones previas relacionadas con el uso de cannabis medicinal sobre pacientes con epilepsia refractaria, lo cual abre la posibilidad de aplicarla a otras patologías. Las conclusiones fueron rotundas. Quedó comprobado que el 81 % de los participantes que cumplieron con el seguimiento anual disminuyó el número de convulsiones y la mayoría de ellos en un porcentaje igual o mayor al 50 %.
El relevamiento fue realizado por el laboratorio Alef Medical, desarrollador de Convupidiol, el primer medicamento aprobado por ANMAT para el tratamiento de pacientes que presentan epilepsia refractaria, y único en el mercado en utilizar CBD farmacéutico y no fitoterapéutico, con trazabilidad y buenas prácticas de manufactura. Además, del estudio participó IPRAT, empresa dedicada al asesoramiento del desarrollo del negocio, el registro y la farmacovigilancia de productos farmacéuticos.
La idea del estudio fue obtener un registro de los efectos adversos y la frecuencia de las convulsiones bajo la administración de este medicamento. Para ello, se hizo un riguroso seguimiento durante un año por parte de 19 médicos especialistas de 158 pacientes de distintas edades con diagnóstico de epilepsia refractaria que estaban siendo tratados con Convupidiol como terapia coadyuvante.
El trabajo fortaleció la evidencia científica que ya había en este sentido. Por eso ahora se cree que los beneficios de estos tratamientos para la epilepsia refractaria, pueden extenderse para la aplicación en otras patologías o tipos de epilepsia.
“Por el rigor, la cantidad de especialistas implicados y el tiempo de seguimiento, es el estudio más completo sobre cannabis farmacéutico y epilepsia hecho en Argentina. Además, brindó hallazgos representativos del escenario real de pacientes y profesionales”, resumió el doctor Diego Sarasola (MN 88.266), psiquiatra especialista en neuropsiquiatría y neurociencias y director médico del Alef.
“La certeza de que la reducción de las convulsiones se haya mantenido durante un período de un año es un dato sumamente alentador, ya que algunos antiepilépticos reducen su eficacia a lo largo del tiempo”, sintetizó Sarasola.
También existe un impacto con algunos medicamentos conocido como “luna de miel”. Consiste en una mejora en una primera instancia que luego se revierte. Ante esto, para asegurar la eficacia de una terapia, resulta muy necesario contar con testeos durante ciclos prolongados.
Tampoco hay que pasar por alto que “la epilepsia es una condición crónica y muchas veces los estudios tienen una extensión escasa que puede no ser representativa del mundo real de nuestros pacientes”, resalta Sarasola.
Dentro de la franja que no notó mejoras, el 7 % mantuvo la misma cantidad de convulsiones y otro 7 % suspendió el tratamiento. Solo en un 3 % se registró un aumento en sus episodios.
Únicamente en nueve personas se detectaron reacciones adversas. En todos los casos, los síntomas fueron leves y de fácil abordaje. Tales como insomnio, disminución del apetito, somnolencia, diarrea, entre otros.
Con estos datos, puede reafirmarse que “en este estudio el cannabis farmacéutico tuvo respuestas no deseadas más leves y menos frecuentes que algunos otros antiepilépticos”, completa Sarasola.
El CBD y la epilepsia refractaria
Convupidiol es el primer medicamento con cannabidiol aprobado por la Anmat. Al no contar con contaminación cruzada de THC, quedan descartadas las alteraciones psicotrópicas. Tiene 100 miligramos por mililitro de CBD de máxima pureza, obtenido a partir de partes aéreas de Cannabis Sativa L, que es la parte de la planta con mayores propiedades terapéuticas. Por sus características, es el único equivalente a Epidiolex, medicamento aprobado en los Estados Unidos por la FDA para el tratamiento de la epilepsia refractaria, con resultados comparables, luego de 4 años de estudios con pacientes.
Además, está realizado bajo las normas de buenas prácticas de manufactura internacionales y tiene un certificado de calidad farmacéutica emitido por la autoridad europea competente. “Estas cualidades brindan la seguridad sobre la homogeneidad y la estabilidad del fármaco frasco a frasco”, agrega Sarasola.
Vale decir que el producto está autorizado por la Anmat para tratar las convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y en convulsiones refractarias secundarias asociadas a esclerosis tuberosas.
“Hoy puede decirse que el cannabis farmacéutico brinda un avance importante en el tratamiento de la epilepsia y logra mejoras en pacientes que no respondían a otras alternativas terapéuticas. Este estudio, por otra parte, revalida la eficacia y seguridad que brinda Convupidiol”, concluye el especialista.
Fuente
tiempoar.com.ar