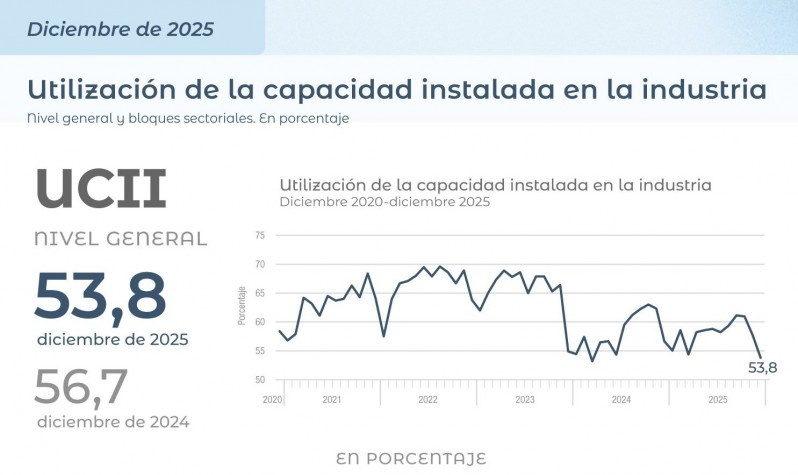Los empleados públicos volvieron a rechazar la oferta de Kicillof y se complica la paritaria
Axel Kicillof entró en por primera vez en lo que va de su gestión en una negociación real con los empleados públicos. Este jueves subió apenas un punto la oferta que la semana pasada habían rechazado docentes y estatales, y que había sido del 2% para el mes de febrero.
Desde el gobierno advirtieron a los gremios que la provincia no cuenta con un margen mayor para mejorar la oferta debido al «complejo contexto fiscal» que atraviesa. Por lo pronto, los sindicatos estatales UPCN, ATE y Fegeppba ya la rechazaron y argumentan que está por debajo de la inflación.
La negociación se da en un contexto complejo para los líderes gremiales. Roberto Baradel (Suteba) y Claudio Arévalo (ATE) fueron los primeros aliados de Kicillof en el arco gremial. El gobernador y los gremios mantuvieron una fuerte alianza en los últimos años sin ningún paro cuestiones salariales.
Sin embargo, desde el año pasado las bases sindicales comenzaron a exigir mejores aumentos y reniegan de ver a Baradel, Arévalo y Oscar de Isasi en la primera fila de todos los actos del gobernador.
El malestar de las bases con los dirigentes llegó a un punto que este año la negociación paritaria se realiza por conferencia virtual porque los gremialistas temen escraches en las oficinas del ministerio de Trabajo.

Roberto Baradel.
La oferta del gobierno está muy lejos de lo que las bases reclaman. Por caso, UPCN, ATE y Fegeppba la rechazaron de plano. Sin embargo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que comandan el Suteba de Baradel y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se llevaron la oferta para analizarla.
El gobierno afirmó que el mes pasado los estatales cobraron un 4,5% más que en diciembre, pero los gremios advierten que eso ocurre porque se otorgaron dos retroactivos por un total del 1,5% que ya no se cobran más. Por eso, ahora afirman que el aumento ofrecido hoy en realidad mantiene ese 1,5% y le suma un 1,5% más, por debajo de la inflación de enero que fue 2,9%.
Si la negociación se dilata, el gobierno de Kicillof podría aplicar el aumento ofrecido este miércoles sin el asentimiento de los gremios, para luego seguir negociando. En enero, la poderosa FEB ya habían rechazado el acuerdo (que se aceptó por mayoría de los gremios del Frente de Unidad Docente). En tanto, los judiciales firmado la oferta en disconformidad.
Kicillof necesita asegurar el inicio de clases en tiempo y forma para poder lanzarse a recorrer las provincias en clave electoral. Hasta ahora, el gobierno viene evitando que los gremios retrasen el inicio de clases, un conflicto recurrente durante las gestiones anteriores durante cada mes de marzo.